 |
El todo y el detalle Gilles A. Tiberghien Requería cien sesiones de trabajo Maurice Merleau-Ponty, La duda de Cézanne Lo que sorprende en las obras recientes de Pedro Diego Alvarado es su carácter serial y el tipo de encuadre utilizado. No sé si lo pensaría en serio, pero resulta significativo que, cuando regresé a París y Pedro Diego se había instalado en un cuarto de servicio junto al mío mientras yo estudiaba filosofía, él haya establecido contacto con Henri Cartier-Bresson. Éste, pese a que no determinó su vocación de pintor, sí lo confirmó en esta vía.
Curiosamente, es apenas en los últimos años que ese rigor del que supo heredar, aunque siempre presente en su trabajo, se vuelve más evidente en estas pinturas de frutas y de cítricos captados de manera extremadamente apretada y que saturan el lienzo al límite de la abstracción. Por lo demás, el hecho de usar la imagen fotográfica además del dibujo, aquella manera de componer a partir de la lente, son probablemente responsables de este efecto. Porque cortar tan nítidamente un tema al borde del marco, y proceder por planos en close-up, una técnica bastante reciente en su caso, confiere una gran modernidad a temas tan tradicionales como el de unas frutas reunidas cual naturalezas muertas. Aquí, cada cuadro es a la vez un todo y un detalle, un trozo privilegiado que se basta perfectamente a sí mismo, un fragmento en el sentido romántico, o una pars totalis. A esa imposición del marco se aúna una uniformización de los fondos que, aunque muy trabajados, no pretenden dar la impresión de fondos reales. Lo que extraña, en suma, es la omnipresencia del referente que corre parejo con el sentimiento de su pérdida casi total. Ya no son frutas sino ideas de frutas, ideas pintadas, si se quiere, ideas hechas pintura. Recuerdo a Pedro Diego hablándome de la extraordinaria síntesis de formas de una vasija precolombina de Colima en forma de perro que descubrí maravillado, gracias a él, durante mi primer viaje a México. Esa síntesis, él mismo la extremó hasta restituir objetos en cuya realidad no creemos del todo, porque son captados en su dimensión más esencial, de modo que retomar el motivo nos resulta tan necesario como cuando tienen que repetirnos una y otra vez una verdad tan evidente que no logramos asimilarla. Y es que, en efecto, la repetición es el tercer elemento que caracteriza, a mi juicio, esta nueva aproximación, y que hace de la anterior exposición, "Geometría quieta", un casi discurso del método. Sin embargo, en este nuevo conjunto Pedro Diego ensaya motivos quizá más unitarios y que engloban, como los cactus y las cuencas de plátanos, aunque las obras de relieves en piedra sigan siendo una serie diferente. El motivo arborescente o en racimos permite un conjunto de derivaciones o variaciones de formas, de valores y de tonos que otorga a sus cuadros un color altamente musical, como si el paso de la mirada en los tubos de órganos, las calabazas huecas o las duelas de madera produjera un sonido que compusiera una polifonía coloreada. Esos motivos reiterados dan por resultado potentes efectos de variaciones que otorgan a cada elemento algunas de las cualidades que pertenecen a los demás, como una especie de combinación visual: la cáscara de los plátanos se oscurece en el fondo del cuadro que se vuelve embetunado en algunas partes, al tiempo que se ilumina con ese estallido amarillo que da ritmo al conjunto y lo hace vibrar en el vasto rectángulo de la tela. A su vez, los candelabros y sus nudos poderosos que imprimen un ritmo vertical y oblicuo al cuadro, producen una variación interna que enriquece la repetición formal con una reiteración continuamente renovada. Con los motivos esculpidos se transita de la casi abstracción - el detalle de un muro de Mitla - a la más sensual figuración - el beso de piedra de uno de los templos de Khajuraho en la India -, pasando por un régimen de desfiguración que compone un sistema de manchas y de colores que evoca el expresionismo y la manera de Grünewald en la obra "Crucificción", que ha sufrido las ofensas del tiempo cual un cuerpo flagelado, torcido, vaciado y devastado por el sol, el viento y el agua. Las sombras azuladas acentúan su carácter fantasmal tanto como su formidable materialidad.
Esta obra incomoda tanto que resulta extraña; contrasta con el ritmo potente y a la vez ligero que emana del relieve de albañilería de Mitla. Es sin embargo un trabajo singular y muy inspirado en su materia misma, que sabe dar a lo derrelicto y al sentimiento de abandono el sentido de una elevación que cualquiera consideraría espiritual, pero que yo atribuiría esencialmente al arte mismo. |
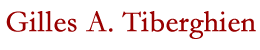 Conocí a Pedro, hace muchos años, antes de que él viajara por primera vez a Europa, recién egresado de la Escuela de Bellas Artes. Aunque había realizado estudios de pintura, me decía estar considerando dedicarse a la fotografía.
Conocí a Pedro, hace muchos años, antes de que él viajara por primera vez a Europa, recién egresado de la Escuela de Bellas Artes. Aunque había realizado estudios de pintura, me decía estar considerando dedicarse a la fotografía. Si bien Cartier-Bresson se había iniciado en la pintura y el dibujo, fue con la fotografía que alcanzó el mayor rigor en la composición geométrica que habría de caracterizar su arte. Cuando Pedro lo conoció, Cartier-Bresson había vuelto hacía poco al dibujo; de su exigencia en el resultado, el equilibrio y la organización de las formas, mi amigo mexicano, que contaba entonces con veintidós años de edad, supo sacar el mejor partido al trabajar a su lado.
Si bien Cartier-Bresson se había iniciado en la pintura y el dibujo, fue con la fotografía que alcanzó el mayor rigor en la composición geométrica que habría de caracterizar su arte. Cuando Pedro lo conoció, Cartier-Bresson había vuelto hacía poco al dibujo; de su exigencia en el resultado, el equilibrio y la organización de las formas, mi amigo mexicano, que contaba entonces con veintidós años de edad, supo sacar el mejor partido al trabajar a su lado.
 Si bien hacia la izquierda se adivina el cuerpo de María soportado por Magdalena, a la derecha del crucificado los cuerpos decapitados se recomponen de manera fantástica; las cabezas aparentan retoñar como excrecencias de carne en la extremidad de un hombro, los torsos disputándose confusamente los pares de piernas que parecen pertenecerles como si lucharan contra la petrificación general que se apodera de todas las formas y tiende a disolverlas. En cuanto al Cristo, se ha reducido a una tela que pende, un jirón de carne endurecido, ahuecado con cincel y gubia, y cuya piel forma los pliegues de lo que semeja un paño y no es sino el cuero de un cuerpo en suplicio.
Si bien hacia la izquierda se adivina el cuerpo de María soportado por Magdalena, a la derecha del crucificado los cuerpos decapitados se recomponen de manera fantástica; las cabezas aparentan retoñar como excrecencias de carne en la extremidad de un hombro, los torsos disputándose confusamente los pares de piernas que parecen pertenecerles como si lucharan contra la petrificación general que se apodera de todas las formas y tiende a disolverlas. En cuanto al Cristo, se ha reducido a una tela que pende, un jirón de carne endurecido, ahuecado con cincel y gubia, y cuya piel forma los pliegues de lo que semeja un paño y no es sino el cuero de un cuerpo en suplicio.